El fisgoneo y el cotilleo están matando la curiosidad y la conversación. Fisgonear es simplemente ver; la curiosidad, aspirar a mirar, entender, comprender. Y el cotilleo son habladurías, nada que ver con la conversación y el enriquecimiento mutuo del intercambio. El que conversa escucha, el que cotillea solo oye su propia voz, a lo sumo el rumor cacofónico de sus pares.
¿Es excesivo decir que la curiosidad está muriendo? Temo que no. El curioso no aspira a robar lo que ve, aspira y anhela a comprender lo que mira. El curioso se hace preguntas. Esa es la vía al conocimiento y al placer de lo aprehendido. Desde la tradición cartesiana, dudar es el acto inaugural del pensar. Descartes, en su célebre Meditaciones metafísicas (1641), propuso la duda metódica como camino hacia la certeza: «Cogito, ergo sum» (Pienso, luego existo) nace del ejercicio radical de cuestionarlo todo. Dudar no implica debilidad intelectual, sino más bien fortaleza crítica. La duda —y sus preguntas estimulantes— abre el espacio del pensamiento riguroso, marcando una diferencia esencial entre aceptar pasivamente lo dado y examinarlo con conciencia. Dudar no paraliza, sino que dinamiza el entendimiento.
La curiosidad es una forma de pensamiento que no se conforma. Por consiguiente, si muere o languidece, es la conformidad acrítica la que toma el mando. Ser curioso, preguntar (con la búsqueda) y repreguntar (con la duda) nos pertrecha como quien mira el mundo como si fuera la primera vez, cada vez. Es política, también, porque quien se atreve a preguntar por qué las cosas son como son está abriendo la posibilidad de que sean de otra manera. Hoy, en un entorno saturado de información y escaso en profundidad, la curiosidad es más necesaria que nunca. Porque pensar, verdaderamente pensar, comienza por mirar con hambre. Como decía Hannah Arendt, pensar es un acto solitario, pero con responsabilidad pública.
En la cultura digital se confunde fisgonear con curiosidad: deslizar el dedo para husmear perfiles ajenos satisface un impulso inmediato del voyeur. Es un hábito que habla de nuestros miedos, ansiedad y necesidad de control. En cambio, la curiosidad tiene un apetito más exigente, orientado a comprender y a transformarnos.
En las redes sociales, el fisgoneo se industrializa, se vuelve parte de una cadena de producción de datos y atención. Mientras la curiosidad ha sido históricamente celebrada como una virtud del pensamiento —motor del conocimiento desde la filosofía clásica hasta la ciencia moderna—, el fisgoneo representa su reverso oscuro: una pulsión que, en lugar de expandir el entendimiento, invade sin consentimiento.
Recuperar la curiosidad como práctica de pensamiento —preguntar por el porqué, contrastar fuentes, exponernos a la diferencia— es un acto de higiene intelectual y de libertad cívica frente a la economía de la distracción que premia al husmeador y al cotilla. Si la curiosidad muere, muere el pensamiento autónomo. Es el principio del fin.
Publicado en: La Vanguardia (21.07.2025)
Fotografía: Marija Zaric para Unsplash
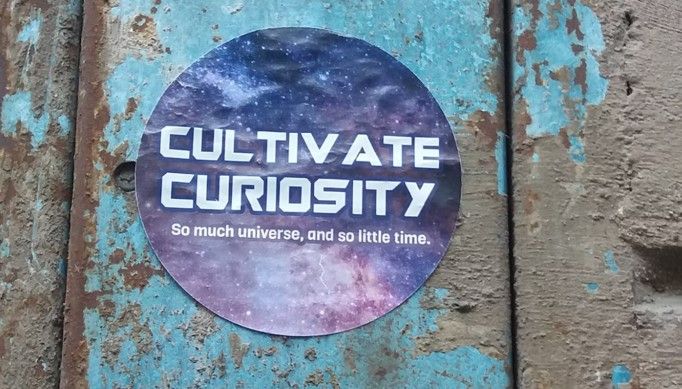











La filosofía y las preguntas, puede que ahora más que nunca, son importantísimas y vitales!! Una red te protege y te atrapa, si tienes suerte eliges hacia que lado tirar. Inquietante.