El poder del pasado, la seguridad que ofrece lo ya conocido, lo ya experimentado, es cada vez más atractivo y se presenta como refugio emocional y político. Un sentimiento que se profundiza con los efectos provocados por la pandemia, pero que ya se advertía antes de la crisis.
La irrupción de la COVID-19 ha arrasado con todo. Una crisis imprevisible, inclemente e iniciática que nos propone un futuro totalmente incierto. Al desánimo generalizado, la pérdida de vidas humanas y la sobreexigencia de nuestros sistemas sanitarios se suman las proyecciones económicas y las expectativas de desarrollo social cada vez más pesimistas. ¿Puede un mundo —político, económico, social— desanimado abordar los cambios que necesitamos e inspirar la transformación compartida que los sustente?
Ante este panorama, el poder del pasado, la seguridad que ofrece lo ya conocido, lo ya experimentado, es cada vez más atractivo y se presenta como refugio emocional y político. Un sentimiento que se profundiza con los efectos provocados por la pandemia, pero que ya se advertía antes de la crisis. En 2019, la Fundación Bertelsmann publicaba una encuesta titulada El poder del pasado. Los resultados mostraban que dos tercios de los europeos pensaban que el mundo era mejor antes. Nos aferramos a la nostalgia por un tiempo ya vivido, que nos llena de certezas y nos aleja de la ansiedad y el temor que genera el futuro.
Si ese fue el resultado de 2019, imaginemos cuál sería ahora ante la perspectiva de un futuro que ha dejado de ser un destino prometedor. Hemos pasado del mantra de la crisis como oportunidad, a la sensación de crisis permanente. Bien lo sabe la generación millennial que tuvo que enfrentar una crisis económica al inicio de sus proyectos vitales y que, ahora que empezaban a recuperarse, se ha visto golpeada de nuevo por el coronavirus.
Las señales del Latinobarómetro 2018 también dejaban ya algunos datos para la preocupación. Al preguntar por la «satisfacción con la democracia», los insatisfechos pasaron de un 51% en 2008 a un 71% en 2018 y la confianza —interpersonal y con los partidos políticos— también mostraba una clara tendencia a la baja en los últimos años.
La nueva realidad a la que nos enfrenta la COVID-19 ha mutado el termómetro emocional de los ciudadanos, pasando de la desconfianza como factor determinante de su relación política, al miedo. En su libro, La monarquía del miedo, Martha Nussbaum explica que «el miedo tiende a bloquear la deliberación racional, envenena la esperanza e impide la cooperación constructiva en pos de un futuro mejor […] a sobrepasarnos y a impulsarnos a actuar de forma egoísta, imprudente y antisocial».
Quizás un optimismo excesivo nos hizo pensar que después de la primera gran ola de contagios el recorrido hacia la superación de la crisis sería más corto del que efectivamente estamos evidenciando ahora. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, nuestro espacio, ubicación, tiempo se han trastocado de manera irremediable. Lo advertía la OMS el 31 de julio: no estábamos preparados para una crisis tan desgastante como la que estamos enfrentando.
¿Qué pasa cuando el camino se hace muy largo y la ciudadanía muestra signos de fatiga? De nuevo, la OMS advierte que es fundamental una «orientación pragmática y matizada para reducir el riesgo de fatiga de respuesta en el contexto de la presión socioeconómica». La fatiga amenaza el cumplimiento de las medidas más efectivas como la distancia social, las mascarillas y la higiene personal. Por el contrario, crece el incumplimiento, el rechazo y la desconfianza hacia su eficacia. En este contexto hiperbólico, el peligro es que la curva emocional evolucione: del miedo a la ansiedad paralizante, de la crispación a la ira desorganizada, de la fatiga a la frustración apática.
Después de la crisis económica del 2008 vivíamos en un mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), acrónimo acuñado por la U.S. Army War College para describir el mundo surgido tras el fin de la Guerra Fría y que en los 90 se extendió llegando incluso a muchas escuelas de negocios. Un período, el posterior al 2008, marcado por la desconfianza en los partidos, los líderes e incluso entre pares. Ahora quizás es momento de repensar lo que estamos viviendo y buscar nuevos acrónimos. Pasamos de un mundo VUCA, a un mundo VUCA + que nos ha mostrado de manera descarnada la fragilidad y vulnerabilidad sanitaria, social y económica.
Necesitamos liderazgos con inteligencia emocional, que sean capaces de comprender y gestionar el abanico de emociones que despierta una crisis como la que estamos viviendo. Una política sensible al estado de ánimo social y a los diferentes sufrimientos. Tendemos a pensar que el mundo emocional es más superficial, epidérmico y efímero. Pero las decisiones racionales están profundamente influenciadas por nuestro cerebro emocional. La política se enfrenta a un desafío que debe ser más inspirador que imperativo, más ejemplar que coercitivo.
Los nuevos contagios y los repuntes de las curvas nos vuelven a poner en evidencia que, a la espera de la ansiada vacuna, el tiempo lo marca el virus y no las expectativas políticas o económicas. Que no hay salida sino es solidaria, motivadora y colectiva. Que la psicología social y el liderazgo empático serán fundamentales para la vacuna contra la crisis permanente, para evitar el contagio emocional del miedo y la desconfianza.
Publicado en: El Líbero (24.08.2020)
Fotografía: Diana Polekhina para Unsplash





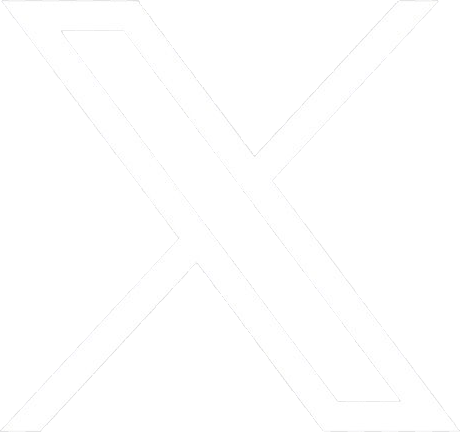






Suscribo los términos del artículo. El COVID-19 ha abonado a la incertidumbre que es ya consustancial a los procesos democráticos en América Latina. En abril del próximo año habrá elecciones presidenciales en el Perú y lo que se vislumbra hasta ahora es un panorama incierto y sombrío en un contexto de desánimo, apatía hacia el sistema democrático, así como desconfianza hacia los partidos políticos, hechos que hacen temer la irrupción de propuestas radicales y extremistas.
Un líder con inteligencia emocional estaría bien, una vacuna cojonuda estaría mejor, pero me temo que lo que nos va a llegar va a ser un nuevo «mesias».